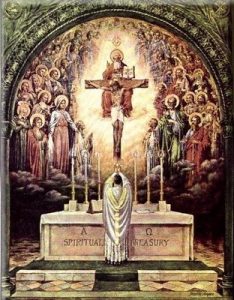La templanza: Virtud de la belleza del alma
Mesura y moderación
«Sigamos el ejemplo del cochero. Si éste guía un carro con potros que no armonizan bien entre sí, entonces no acelerará al rápido con el látigo, ni frenará al lento con las riendas, ni permitirá que el rebelde o difícil corra a su antojo, dejándose llevar por sus propios impulsos, sino que enderezará a uno, refrenará al otro, hostigará al otro con el látigo hasta que consiga armonizar a todos en una carrera conjuntada. De igual manera nuestra razón, que tiene en las manos las riendas del cuerpo». La virtud de la templanza «corta el exceso por un lado y otro, procura añadir a lo que falta y evita inutilizar el cuerpo por un extremo u otro: ni haciendo a la carne indomable o irrefrenable por una condescendencia excesiva, ni convirtiéndola, por una excesiva penitencia, en enfermiza, débil o inútil para el servicio que debe cumplir.
El último objetivo de la continencia no consiste en mortificar el cuerpo, sino en facilitar los servicios del espíritu» (Gregorio de Nisa, La virginidad, cap. 22)
La templanza: característica de los miembros en la Obra de los Santos Ángeles
La templanza, la sexta de las cualidades características en el Opus Angelorum, debería ser un rasgo distintivo de sus miembros, pues esta virtud constituye un requisito para cualquier tipo de colaboración con los santos Ángeles.
El término templanza (mesura), tiene, sin embargo, muchos significados. Todos ellos tienen que ver con el concepto de moderación. En general, la templanza tiene una relación con todo acto virtuoso, mediante el cual dominamos las violentas inclinaciones de nuestra naturaleza, cuyo desorden radica principalmente en que anhelamos un bien más por el placer que produce que por nuestro destino final.
Sólo el amor divino está exento de esta limitación, pues debemos amar a Dios sobre todas las cosas y sin medida. El amor a Dios es el parámetro según el cual se miden todas las demás virtudes.
Espíritus puros y corazones puros
Todo lo que es amado en Dios y por amor a Él, es virtuoso y santo; todo lo que es amado en contra de Dios, es despreciable. Puesto que los ángeles no poseen un cuerpo ni experimentan sensaciones, es imposible atribuirles, de manera inequívoca, la castidad o la pureza. Sin embargo, los espíritus creados son denominados “puros” e “impuros”, por cuanto al comienzo, cuando fueron sometidos a prueba, se orientaron definitivamente hacia Dios o se concentraron egocéntricamente en sí mismos.
La pureza de los santos ángeles nos anima a vivir, como ellos, totalmente para Dios y a buscarlo en todas las cosas. El alma impura se busca a sí misma en todas las cosas, en lugar de orientarse correctamente hacia Dios y la vida eterna. Quien actúa de manera indecisa a este respecto, tiene una puerta abierta en el corazón, que lo hace más vulnerable para las múltiples seducciones de los espíritus impuros.
Cuán importante es buscar la pureza del corazón, la cual consiste en no tener nada en el corazón (en la voluntad), que pueda oponerse en lo más mínimo a Dios y a la acción de Su gracia. Esta práctica es el camino más corto y seguro para alcanzar la perfección, pues Dios está dispuesto a concedernos todas las gracias imaginables, siempre y cuando no le pongamos ningún obstáculo. Mediante la purificación del corazón apartamos todo aquello que impide la acción de Dios. No podemos siquiera imaginar las maravillas que Dios obra en el alma, cuando todos los obstáculos han sido allanados (Lallement, Doctrina espiritual, III, I, Art. 1-2).
El esfuerzo por alcanzar la pureza del corazón es, además, uno de los mejores medios para combatir los pecados veniales. Cuando una persona comete un pecado mortal, se aparta de Dios en cuanto meta de su vida; cuando una persona comete un pecado venial, si bien continúa amando a Dios por sobre todas las cosas, permanece, sin embargo, inmoderadamente en los placeres de las criaturas y se entrega a ellos de manera poco conveniente. Precisamente, la pureza del corazón contribuye a combatir y superar este desorden. Este esfuerzo dispone nuestro corazón para una profunda, fructífera y estrecha relación con los santos ángeles. De ahí, pues, que no cause asombro alguno que la pureza del corazón sea el ejercicio de la vida espiritual más combatido por el demonio (Ob. cit., Art. 2,4). Fuera de esto, un efectivo discernimiento es provechoso para la pureza del corazón. Esto se desprende de las dos reglas señaladas por San Ignacio de Loyola respecto al discernimiento de espíritus, y que se resumen a continuación:
Primera regla: En personas que poseen un corazón impuro, la táctica acostumbrada del espíritu maligno consiste en engañarlos con aparentes satisfacciones ilusorias; los incita a imaginarse placeres y goces sensuales, a fin de atarlos mejor a sus pecados y vicios y hacer que estos sean cada vez mayores. Con estas personas, el ángel bueno utiliza una táctica opuesta, al suscitar en sus conciencias el arrepentimiento y el dolor, a través de la razón y la capacidad de discernimiento moral.
Segunda regla: Con aquellas personas que se esfuerzan constantemente por alcanzar la pureza del corazón, que se purifican de sus pecados, y que avanzan de menos a más en el Servicio a Dios, la manera de actuar de ambos espíritus es diferente. Es propio del espíritu maligno desmoralizar a estas almas, entristecerlas, ponerles obstáculos en el camino, intranquilizarlas con falsas razones, a fin de detener su progreso espiritual. Por el contrario, es propio del ángel bueno proporcionar a estas almas ánimo y energía, consuelo, lágrimas santas, inspiraciones, un espíritu tranquilo, ligereza en la acción, y apartar los obstáculos a fin de avivar el progreso en el bien.
El orden en el esfuerzo por alcanzar la pureza del corazón
Cuando se aspira a alcanzar la pureza del corazón, es necesario guardar un cierto orden:
Primero: Deberíamos tomar en serio cualquier tipo de pecado venial, rechazarlo y hacer todo lo posible por dejarlo. Los pecados habituales de los cuales no se siente arrepentimiento, ensordecen el oído espiritual de la persona para las exhortaciones del ángel santo, de tal manera que se vuelve más proclive a prestar oído a la apaciguadora voz del tentador.
Segundo: La práctica de la pureza del corazón nos hace más sensibles a todas las mociones y deseos desordenados del corazón y nos faculta para trabajarlos y ponerlos en orden.
Tercero: En esta línea, la pureza de intención hace que estemos atentos a nuestros pensamientos y los dirijamos hacia el amor.
Cuarto: Finalmente, el corazón puro se vuelve receptivo y dócil a los estímulos de la gracia, a las inspiraciones (exhortaciones) del santo Ángel. Con esta ayuda, los puros de corazón hacen rápidos progresos en su camino hacia Dios (Cf. Lallement, ob. cit., cap. I, Art. 3, 1).
La templanza, virtud cardinal
Cuán cierto es el proverbio que dice: ¡Hay que aprender primero a caminar, antes de aprender a correr! Si antes no dominamos nuestras facultades inferiores, apenas podremos dominar las facultades superiores del alma. Estrictamente hablando, la virtud de la templanza tiene que ver con el dominio de los movimientos anímicos fundamentales de alegría (disfrute) y tristeza, en su relación con el sentido del tacto, incluyendo el del gusto. La templanza refrena los apetitos no racionales y sensitivos del hombre por comida, la bebida y la actividad sexual. Esta virtud tiene la sencilla pero importante tarea de ordenar esos impulsos y ponerlos bajo el dominio de la razón.
Dios creó y ordenó sabiamente todo y la naturaleza humana. Entre más natural sea un acto, tanto más agradable será. Entre los actos naturales los más necesarios son también aquellos que producen mayores alegrías, es decir, goces. Pero entre más se aparte un acto de la naturaleza, mayor tristeza causará.
A mayor templanza, mayor dominio de la razón sobre el placer, el cual se ordenará al plan divino. Bajo la guía de la templanza, las alegrías y disfrutes se convierten en bienes morales apropiados y convenientes para el bienestar del hombre; la tristeza también será moderada e incorporada a la vida de manera virtuosa. Sólo entonces, la vida afectiva será verdaderamente humana y noble.
Puesto que la dicha eterna es la meta definitiva a la cual tiende la vida humana, sería extraño si tuviésemos que excluir las alegrías, inclusive las corporales, de nuestra vida. Por esto, el uso razonable y moderado del deleite es algo virtuoso, mientras que la negación directa de todo deleite como tal entra a hacer parte del pecado de insensibilidad.
La virtud: equilibrio entre dos extremos
La virtud se encuentra en medio de los extremos de abundancia y carencia. El punto medio no puede medirse según valores materiales, pues no constituyen una medianía; más bien debe corresponder a los valores espirituales de la dignidad y de las elevadas metas de la vida humana. Así, las circunstancias de la vida, o una meta en particular, demandan, con frecuencia, una estricta moderación. El ayuno, por ejemplo, exige que también renunciemos de vez en cuando a la comida y la bebida necesarias, para hacer penitencia o para alcanzar el dominio sobre las facultades inferiores del alma. A los solteros, la santa castidad les exige la perfecta continencia.
Las necesidades corporales básicas del hombre giran en torno de la alimentación y perpetuación del género humano. La moderación contribuye a que la persona gobierne y ordene el gusto por la comida y la bebida, de tal manera que no se aparte de la recta razón, del dominio sobre sí mismo y del servicio a Dios. También le ayuda a dominar y ordenar el impulso sexual, de tal manera que éste contribuya constantemente al bien general de la humanidad, bien sea a través de su recto uso dentro del matrimonio o mediante la renuncia virtuosa de las personas no casadas, tanto solteras como consagradas a Dios.
No hay que buscar la justa medida de la virtud cardinal de la templanza necesariamente en el más pequeño común denominador. Guardar la mesura no significa que tengamos que vivir sólo de pan y agua y que tengamos que restringirnos a lo exclusivamente necesario. En este caso, la templanza no sería una virtud situada en el medio ni tendría que ver con la moderación, sino que tendería hacia el extremo. Semejante actitud equivocada tiene un matiz de maniqueo rechazo de la verdadera bondad de nuestro cuerpo, junto con sus alegrías.
No, la medida de la recta razón, propia de toda virtud, no radica en una necesaria medida mínima, sino en una medida que contribuye al bienestar del ser humano y que lo conserva (Cf. Suma teológica I-II.141, 6, 2m). Esta medida debe tener en consideración la edad, el estado de vida, las circunstancias de tiempo y lugar. Así, por ejemplo, la moderación propia de la Cuaresma estaría fuera de lugar en caso de una fiesta de bodas.
El cristiano normal practica la moderación, al mostrar una conducta correcta, es decir, al no actuar en contra de su razón, ni omitir el justo dominio sobre sí mismo.
Aspirar a metas más perfectas
Así como hay una medida apropiada de ejercicio corporal para una persona normal, de igual manera un deportista de alto rendimiento demanda una medida más exigente. Así mismo, algunas almas sienten el llamado a aspirar con mayor celo a la perfección del Reino de Dios, asumiendo los consejos evangélicos, a fin de asemejarse cada vez más a Dios: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mt 5, 48). A estas almas las beneficiaría saber que hay un segundo orden de virtudes cardinales, que son específicamente diferentes y más exigentes que las virtudes cardinales generales. Así pues, algunas virtudes pertenecen a aquellos que están en camino y aspiran a asemejarse a Dios; a estas virtudes se las llama virtudes purificadoras. Así, la prudencia considera como ínfimo todo lo terreno frente a la contemplación de lo divino y dirige el pensamiento de las almas únicamente hacia Dios; la templanza, por su parte, renuncia, hasta donde la naturaleza lo permite, al uso del cuerpo; la fortaleza, a su vez, hace que el alma no sucumba, cuando se ha apartado de lo corporal y se ha orientado hacia lo celestial; finalmente, la justicia conduce a que la persona afirme con toda el alma este camino propuesto. (Suma teológica I-II. 61, 5c).
Esto no es más que la rigurosa imitación de Cristo, a la cual Jesús invitó al joven rico (Lc 18, 22). No todo el mundo recibe la gracia y el llamado a la completa castidad (consagrada a Dios) por el Reino de los cielos (Mt 19, 12). Sin embargo, cada uno debería reconocer y realizar la manera de guardar la moderación propia de su estado de vida.
La verdadera maldad del vicio de la inmoderación
El vicio es, esencialmente, actuar en contra de la recta razón, en contra la luz de la fe. La pecaminosidad de todo tipo de inmoderación no radica en el placer en sí, sino en el hecho de entregarse a él de una manera o en una medida tales que se oponga a la razón y la fe.
Hay, además, otros actos -placenteros o no-, que no son sólo irrazonables, sino también abiertamente contrarios a la razón, y que minan las facultades de ésta. Tales acciones son particularmente repudiables, pues atacan a la persona en la raíz de su dignidad natural: en la facultad de pensar y amar como persona. Es el caso del exagerado consumo de alcohol, y aún más con respecto al consumo de drogas y estupefacientes. El consumo moderado de alcohol no debilita el entendimiento, pero el consumo de drogas sí. Algunas drogas, como el LSD, atacan directamente la facultad humana de pensar, mientras que otras, como la marihuana, atacan el centro de la voluntad en el cerebro.
Otros productos que producen ligeras dependencias, como el café o el té, no atacan directamente a la persona en su dignidad de seres racionales. Pueden incluso ser útiles para reunir y ordenar los pensamientos. Sin embargo, en la medida en que se convierten en hábitos, pueden llegar a perjudicar indirectamente la plena libertad de la persona. Naturalmente, hay otros vicios que también provocan esto: comer permanentemente y con desmesura dificulta el pensar, vivir entregado a la sexualidad obnubila el espíritu. Y es más que una tautología (redundancia), decir que quien se dedica a holgazanear, adquiere un espíritu negligente y una voluntad complaciente. “Dice el perezoso: ‘¡Un león en el camino!’ ¡Un león en la plaza! La puerta gira en los goznes, y el perezoso en la cama” (Pr 26, 13).
Elementos de la templanza
A las virtudes cardinales se les atribuyen tres partes: las partes integrales, las partes subjetivas y las partes potenciales.
Las partes integrales de la templanza
Como partes integrales se mencionan ciertas condiciones que le corresponden necesariamente a una virtud (Suma teológica II.II. 143, 1c). La templanza tiene sólo dos partes integrales: el pudor y la honestidad, mediante las cuales se ama la belleza de la moderación.
El pudor hace que retrocedamos instintivamente ante las bajezas e infamias de la conducta, opuesta a la templanza. Esta reacción natural también es sentida interiormente en el espejo de la conciencia. La persona se da cuenta de que la vergüenza del pecado radica en la deformación de la voluntad, que desea cosas viles.
En un segundo nivel, el pudor suscita en nosotros el pensamiento del castigo o el desvelamiento público de tal manera que nos sonrojamos. La vergüenza, entonces, será mayor, si la maldad es fruto de la conducta personal. Por esto, el desvelamiento público tiene un efecto disuasivo, particularmente respecto a los pecados carnales. Esto explica también por qué se peca más fácilmente durante las vacaciones: se está lejos de casa, de aquellas personas cuyo respeto nos importa muchísimo.
Cuando los niños, al confesarse, decían que habían robado algo, el sacerdote acostumbraba a preguntar si lo habían hecho en presencia de otros. La respuesta era siempre: “¡No!” A lo que el sacerdote replicaba: “¿Acaso no eres consciente de que tu Ángel de la guarda está siempre junto a ti y te observa?” Si las almas tomaran conciencia de la presencia de Dios y de su Ángel, entonces no se cometerían tantos pecados.
La honestidad es la inclinación natural de la persona a preferir lo que es verdaderamente bueno y virtuoso; es algo que está inscrito en nuestra naturaleza. Ciertamente aspiramos no sólo a la meta final de la dicha eterna, sino también a todas las buenas cosas que nos ayudan a alcanzar la verdadera felicidad.
La honestidad está vinculada a la estima natural de la persona con respecto a la belleza y la rectitud moral. La conducta humana es bella cuando manifiesta y refleja, con claridad y proporcionadamente, la verdad sobre el hombre en su relación con Dios, con el mundo, y consigo mismo.
El lugar tan bajo que ocupa la moderación en nuestra sociedad moderna puede reconocerse en la forma como son denigrados y socavados el pudor y el pundonor nobles. Cuando al comienzo del siglo XX los enemigos del Cristianismo se dieron cuenta de que no podrían debilitar en occidente la fe utilizando la espada, cambiaron entonces su táctica y comenzaron a propagar el ideal de la ‘desnudez’ en nombre de la salud, del deporte y de la libertad. La consecuencia es que el pudor ha desaparecido ampliamente de occidente, cayendo así una defensa protectora contra la impudicia.
San Francisco de Sales observa que “la manera más segura de destruir el amor, es rebajándolo a meras relaciones terrenales y degradante […] Estas uniones, orientadas únicamente al placer sensual y a las pasiones animales, no contribuyen de manera ninguna a suscitar y conservar el amor, sino a dañarlo enormemente y a debilitarlo por completo […] Entre los deleites espirituales y los sensoriales existe, como lo manifiesta San Gregorio (Homilia 36 in Ev.), la siguiente diferencia: Los últimos despiertan el deseo antes de poseerlos, y asco cuando se poseen; los primeros producen desgano antes de poseerlos, pero alegría cuando se han alcanzado” (Tratado sobre el amor divino, Libro I, cap. 11).
Las partes subjetivas de la templanza
Las partes subjetivas de la templanza son aquellas virtudes que se concentran en un ámbito específico de la moderación. La abstinencia (ayuno) es la virtud, mediante la cual moderamos nuestro apetito y el consumo de comida y bebida. En oposición a ella está la gula, de la cual hay dos clases: el goloso, cuyo desenfrenado placer radica en la cantidad de comida que devora; y el sibarita, que excita su paladar con comidas finas y selectas.
En general, la glotonería no constituye un pecado mortal, pues normalmente no nos aparta de Dios, sino que sobrepasa la medida justa (Suma teológica II.II 148, 2c). Sin embargo, provoca serias consecuencias para la vida espiritual: “En tanto que el vicio de la gula domine a la persona, ésta ha de sufrir las consecuencias; y mientras no se domine el estómago, éste destruirá todas las virtudes” (Gregorio el Grande, Moral. 20, 18).
La sobriedad modera el disfrute de bebidas embriagantes, mientras que el alcoholismo constituye un repugnante exceso. Chesterton, escritor católico inglés, comentaba al respecto: cuando en una fiesta lo único importante es la bebida, entonces no se trata de una fiesta. Cuando alguien desea perder voluntariamente el uso de su razón con la bebida, comete un pecado grave.
La castidad es la virtud capital que modera y regula el impulso sexual: su uso en el matrimonio, y la completa continencia fuera del matrimonio. La castidad es, en verdad, una virtud hermosa, pues a través de ella no sólo se somete la concupiscencia a la razón; más aún, los apetitos sensuales son penetrados por el espíritu del hombre, son espiritualizados, de tal manera que asumen una noble belleza humana. Su opuesto es cualquier forma de placer sexual y depravación, tanto de pensamiento y deseo como de acto, que rebajen al hombre por debajo del animal.
Las partes potenciales de la templanza
Son todas aquellas virtudes que se asemejan a la templanza en su acción moderadora y restrictiva. Ya se habló acerca de ellas, cuando se mencionó la templanza en sentido amplio. Abordaremos aquí sólo tres partes potenciales que pertenecen a las virtudes especialmente recomendadas por Cristo con Su palabra y Su ejemplo. La humildad refrena nuestro deseo espiritual de grandeza y superioridad. La mansedumbre detiene nuestra inclinación irascible a la ira, mientras que la clemencia suaviza la voluntad de aplicar justicia con severidad, mediante un sabio espíritu de misericordia.
Pero pese al gran deseo de imitar a Cristo en la práctica de estas virtudes, no pocas almas se quedan detrás de este ideal. La razón de esto puede deberse a un apetito sensual aún no purificado.
Puesto que la humildad, la mansedumbre y la clemencia son tan semejantes a la templanza en su forma de actuar, podría suponerse que almas inmoderadas y que se dejan llevar por los apetitos sensuales son con frecuencia vanidosas, rudas y crueles. Ciertamente, tales almas tendrán enormes dificultades para alcanzar estas virtudes, pues si todavía no han aprendido a temperar y moderar las pasiones de sus apetitos concupiscibles, ¿cómo esperarán dominar las aún más vehementes pasiones del apetito irascible?
Quisiera explicar esto con mayor amplitud. Al demonio, así se dice, le gusta pescar en río revuelto, en aguas turbias. En el alma, esta turbiedad es producto, ante todo, de la aflicción (tristeza). Si la templanza estuviera fuertemente arraigada en un alma, entonces no sólo moderaría las alegrías, sino también la tristeza. El alma inmoderada e intemperante, que se entrega a la servidumbre del placer, terminará también, de manera inevitable, por ser esclava de la tristeza.
El predominio del placer y la tristeza en un alma, hacen que ésta pueda ser inadvertidamente manipulada por el tentador, y así, la más mínima renuncia le parecerá desproporcionada e insoportable (de ahí que la templanza esté tan estrechamente ligada a la veracidad y la inmoderación a la falta de verdad, siendo esta última la razón de apreciaciones subjetivas y exageradas). En consecuencia, la renuncia a pequeñas alegrías y el soportar pequeños dolores e incomodidades (aflicciones) son percibidos subjetivamente como algo muy difícil y penoso. Es decir, el alma los percibe como un gran mal, de ahí que se oponga a ellos con una mayor agresividad y violencia. Este estado de ira, tanto mayor por cuanto se basa en una percepción falsa y exagerada, hace casi imposible la manifestación de la mansedumbre.
El alma puede enfrentar este desorden, si acoge los consejos del Ángel de Portugal, los cuales conducen a la perfecta templanza, pureza de corazón, amor, mansedumbre y humildad. Quien los siga, no sólo hará progresos en estas virtudes, sino también en la relación personal con su Ángel de la guarda.
1. “Haz un sacrificio de todo lo que hagas y ofréceselo a Dios” (Tomado de: La Hermana Lucía habla sobre Fátima). No se trata de ofrecer a Dios todas las cosas difíciles, sino todo, también las cosas agradables. Por eso, deberíamos también ofrecer en Su honor nuestras pequeñas alegrías. De esta manera, serán ordenadas y santificadas.
2. “Ante todo, acepta el sufrimiento que el Señor quiera enviarte, y sopórtalo con entrega” (Ob. cit.). Este espíritu sobrenatural de sacrifico nos enseñará rápidamente el valor del sacrificio; concederá a nuestras almas la templanza en relación con la alegría y la tristeza. En consecuencia, la veracidad tomará posesión de nuestra alma de una manera aún más perfecta, la ambición se calmará, y la práctica de la humildad y la mansedumbre se nos harán fáciles. El Enemigo maligno será humillado y la amistad con los santos Ángeles florecerá.